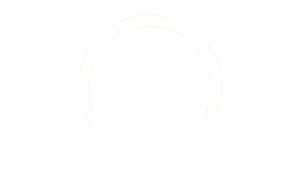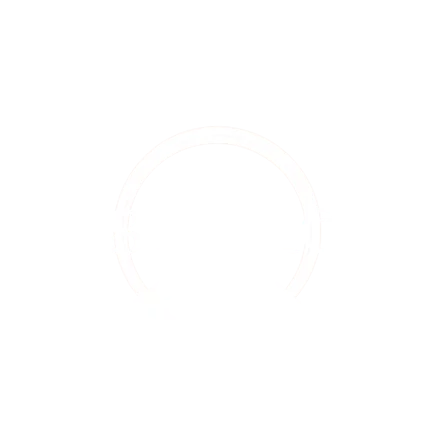Uno de los procesos que nos permiten conocer aspectos de la transformación de la sociedad astur durante los primeros siglos de la era, es el de la introducción de moneda. Su uso podría hacernos pensar en una imposición de la economía romana en el territorio, pero ¿realmente es así? Analicemos su verdadero alcance en busca de pistas.
La cronología de la moneda en el noroeste de la península
Se han realizado numerosos estudios de numismática romana en Hispania y gracias este amplio conocimiento es posible trazar una cronología básica de la implantación de la llegada de numerario a nuestro territorio.
La primera fase podríamos situarla entre el 50-30 a.C. en época tardo republicana. El ejército de conquista recibe su paga en monedas de plata1. Se estima un contingente de 50.000 hombres aproximadamente2. Las monedas empleadas son denarios republicanos y legionarios de Marco Antonio, legiones III-X y Octaviano. Son piezas que tienen un alto valor adquisitivo y que no se suelen perder en los campamentos. Forman parte generalmente de ocultaciones de tesorillos y aparecen en entornos civiles y militares3.
Pero no será hasta el periodo de Augusto, entre el 27-13 a.C. cuando se comiencen a producir las primeras monedas del territorio. Son los ases y dupondios de caetra (Lucus), series de Publio Carisio (Emerita) y las series de Celsa / Calagurris, muy típicas, con un buey en el reverso entre otros motivos. Se produce una concentración de piezas en campamentos como Lucus y Petavonium que experimentan un auge en este aspecto. Estas monedas son la base salarial hasta la época de Tiberio.


Posteriormente, entre el 13-2 a.C. se produce una nueva llegada de piezas procedentes del Valle del Ebro. Tiene su origen en las cecas de Celsa, Bilbilis y Segóbriga. Estas piezas sirven para el pago de las unidades militares que ejercen el control efectivo en el interior del territorio de los astures, a diferencia de aquellas primeras que pertenecen al pago de los ejércitos de conquista propiamente dicha. En campamentos como el de Petavonium es cuando se detecta el paso de piezas procedentes de Celsa a Bilbilis, y en la capital conventual, Asturica, se duplica la cantidad de moneda en circulación.

La última fase de este periodo tiene lugar entre el 2-14 d.C. en la que comienza a ser menos abundante la presencia de moneda a causa de una desaceleración del abastecimiento de las legiones. Persiste el bronce local con piezas que presentan el título Pater Patriae. A cambio, en las zonas mineras y comerciales abundan las piezas de Tiberio y perviven las de Augusto aunque en franco retroceso. Las primeras muestran la contramarca de águila y son frecuentes en castros que dependen de la Legio VII. Desde ellos se distribuye la moneda a entornos cercanos.

El siguiente periodo es el Julio-Claudio, entre el 14-68 d.C. Se reactiva la acuñación en el noroeste y muestra una producción masiva que llega a las tropas desplegadas en el territorio, con cecas como Lucus, Caesaraugusta, Clunia y Tarraco.
La última fase, en el periodo que va de los Flavios a los Antoninos (69-192 d.C.), es la de un cambio estructural de la circulación de moneda en el territorio. La causa está clara, la partida de tres legiones hacia el limes germánico a comienzos de esta etapa va a significar una reducción drástica del número de efectivos. Se acuña menos bronce y aumenta la emisión en plata. Con Trajano va a ser el sestercio junto con el denario el que tenga la preeminencia como moneda de uso corriente, y se va a concentrar en Asturica y Lucus augusti4. Los sestercios antoninos sustituyen al as y su presencia en las ciudades refleja la reorientación civil del tráfico monetario en el siglo II d.C.

Un último apunte. En esta fase hay muy poco oro. La presencia de áureos en hallazgos y excavaciones actuales es muy escasa y no debió ser abundante tampoco en este periodo. No se puede atribuir en exclusiva su rareza a que sea un metal que no ha perdido su valor desde entonces. La plata tampoco lo ha perdido y es mucho más abundante. El oro de los astures se iba directamente a las arcas imperiales, no permanecía en el territorio.
No obstante hay ejemplos excepcionales, como el conjunto de áureos de Coyanca, en Carreño, de los que se conservan siete piezas que pertenecen a un periodo que va del 54 al 138 d.C.
Qué uso se le da a esa moneda
Básicamente, como hemos visto, el pago de tropas. De hecho tanto en el periodo de conquista como en momentos posteriores se paga a los soldados con bronce hispánico como moneda de uso corriente. Para el pago de cantidades mayores, y curiosamente, para el pago de licenciamientos, se usan denarios y no se hacen las transacciones en los campamentos.

La moneda circula por la red viaria y tiene como destino los destacamentos. Cuando se pacifica la región en tiempos de Tiberio, las unidades militares trabajan en la construcción de vías, puentes y minas y la moneda llega a los castros de los distritos mineros. Su procedencia son los campamentos militares desde donde se redistribuye la moneda (a veces contramarcada) hacia esos asentamientos.
En época de Vespasiano, la cosa ya ha cambiado y las ciudades son las que tienen el control de la producción y redistribución numeraria que ya se implanta en el mundo civil, al menos en torno a las capitales conventuales como Asturica.
Algunos aspectos de la circulación monetaria
Una de las cosas que se ha constatado es que cada campamento conserva las monedas de bronce del primer contingente que lo erigió. Es curioso que el material que queda en los campamentos es ese material viejo, que es perdido o abandonado. Las tropas se llevan las monedas «frescas» cuando se trasladan.
Además, la moneda persiste residualmente. Es decir, hay emisiones de Augusto que siguen apareciendo en época flavia o en la de los antoninos. Esto sucede porque falta bronce nuevo. Quizá ahí debemos buscar la avidez de las tropas romanas en atesorar bronce indígena en forma de piezas troceadas, en contextos tardíos.

También se observan diferencias entre el ámbito civil y militar. Por ejemplo en las ciudades y distritos mineros abundan los sestercios y denarios, mientras que en los campamentos de menor entidad la moneda va desapareciendo a medida que se trasladan y el bronce es mayoritario. Sucede algo similar en los castros. Por ejemplo se documenta una dependencia directa de la Legio VII en aquellos que se sitúan en el entorno de su campamento al sur de la cordillera. Se sabe por las contramarcas que aparecen. El dominio militar de la producción numeraria sólo se atenúa con el desarrollo urbano y comercial y eso hasta el siglo II d.C. no sucede.
Conclusiones sobre la adopción del sistema monetario romano
Los datos que acabo de exponer permiten hacer una serie de afirmaciones. Por ejemplo, algo que es obvio es que no hay una tradición monetaria astur. Los hallazgos de moneda celtibérica probablemente proceden o bien de saqueos o bien de pago de mercenarios que sirvieron en las distintas guerras de época republicana en la península. No dejan de ser anecdóticas y su valor es la acumulación de plata como metal precioso. En este momento son materiales exógenos que se conocen pero no se utilizan, probablemente porque no son útiles en el sistema económico astur5.
Tras la conquista, el uso de moneda se extiende entre las tropas destinadas a este territorio. El monopolio de la acuñación por el ejército sólo se entiende en un contexto de ocupación militar y el uso por parte de las tropas para abastecerse ha de identificarse entre dos grupos que ya utilizan la moneda. Es conveniente recordar que los militares romanos tienen que abastecerse por su cuenta de casi todo, comida y armas, y que su sueldo, más allá de lo que puedan enviar o ahorrar, tiene esa función. Se gastaría en comprar alimentos a otros agentes que aceptan la moneda, pero no se puede hablar de una introducción masiva de la moneda en la sociedad indígena que, posiblemente en su mayor parte permanecería ajena a estos intercambios. El pago de tributo en especie en vez de moneda, debía ser lo habitual, desde luego.
En una última fase, la moneda se extiende, pero sobre todo en aquellos contextos donde es útil, es decir, en zonas mineras, en torno a los asentamientos militares o en las ciudades. Sin embargo, en un territorio con un carácter eminentemente rural este fenómeno tuvo que ser residual.
Podemos concluir que, en general, la conquista romana no supuso la desaparición de las dinámicas de intercambio astures, pero supuso el comienzo de la coexistencia con un sistema monetario que sólo es útil para la interacción con el ejército romano, al menos hasta el siglo II donde se aprecia un fenómeno de transición al mundo civil. Sería interesante estudiar el factor de las villas en este fenómeno y cómo desde ellas se pudo haber impulsado la circulación monetaria en este entorno, pero me temo que al norte de la cordillera las cosas tardaron en cambiar.
Bibliografía
- Barreiro, M. G., & Cerdán, Á. M. (2008). Moneda romana y establecimientos militares durante las guerras cántabras y el siglo I dC: el registro estratigráfico de Herrera de Pisuerga (Palencia). Salduie: Estudios de prehistoria y arqueología, (8), 139-152. ↩︎
- García-Bellido, M. P. (2006). El abastecimiento de moneda al ejército de hispania en el noroeste. In Los campamentos romanos en Hispania (27 aC-192 dC): el abastecimiento de moneda (pp. 623-672). Instituto Histórico Hoffmeyer. ↩︎
- García, A. B. (2016). La acuñación de la conquista romana del Noroeste: monedas de la Caetra. In Patrimonio numismático y museos: actas XV Congreso Nacional de Numismática. Madrid, 28-30 de octubre de 2014 (pp. 1349-1352). Museo Casa de la Moneda. ↩︎
- Franco, M. I. V. (2016). Moneda Antigua y Vías Romanas en el Noroeste de Hispania. Archaeopress Publishing Ltd. ↩︎
- Muñoz, M. P. (1979). Aspectos económicos de los astures durante el imperio romano. Memorias de historia antigua, (3), 171-180. ↩︎