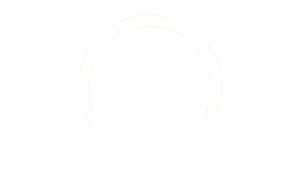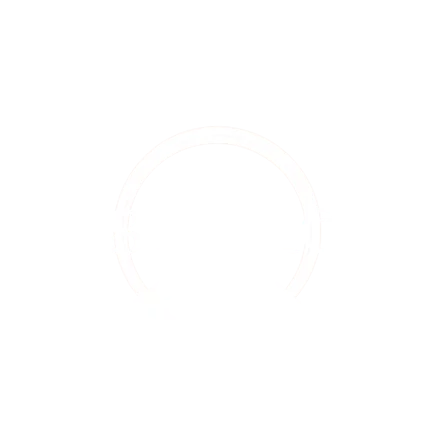Siempre me interesa conocer de primera mano, si es posible, cómo se realizan los trabajos tradicionales que puedan tener un eco del pasado castreño. Uno de ellos, quizá de los más importantes, es la metalurgia del hierro.
Para ello conté por un lado con las excelentes publicaciones científicas que están disponibles para consulta, y que podéis encontrar al final en la bibliografía. Por otro le pedí ayuda a alguien que controla mucho del tema, un herrero en activo, Thomas Mink, estrechamente relacionado en proyectos de metalurgia tradicional, y de réplicas de objetos históricos. Si hacéis click en el enlace de su nombre os lleva a sus redes sociales.
La introducción del hierro en los castros astures trasmontanos
Lo primero que debemos pesar es que la producción de hierro en ese periodo contaba con el reto de la obtención de materia prima. Conocemos minas y yacimientos de hierro asociados a castros. Por ejemplo en Llumeres, y en el entorno del Cabo Peñas hay vetas de este mineral que fueron trabajadas desde el periodo castreño. Algunos de los castros del entorno, como el de Podes, o incluso Noega, son auténticos centros productores metalúrgicos en ese periodo. Este último incluso tiene una fabricación intensiva que permitiría excedentes orientados a intercambio comercial. En general todo apunta a una fabricación de autoconsumo, salvo las excepciones citadas antes.

No pasa lo mismo en el mundo celtíbero y sobre todo en el mediterráneo o sur peninsular. Dice Thomas que los verdaderos artífices del hierro son los iberos. Probablemente gracias a la influencia temprana fenicia, desarrollaron una refinada técnica de fabricación de utensilios de hierro entre los que destaca la falcata que, como habréis oído decir, es uno de los objetos que más perfección han alcanzado en la metalurgia ibérica.
Por cierto, a pesar de que se incluyen falcatas en la panoplia de los astures que aparecen en las monedas de Carisio, aún no hay ninguna documentada arqueológicamente (y según creo, ni se la espera), aunque yo recomendaría paciencia, que en Arqueología no hay absolutos hasta donde yo se.
En el siglo VIII a.C. se fundan las primeras colonias en el mediterráneo peninsular y desde ellas comienza la verdadera difusión del uso del hierro en el territorio. También la entrada de las gentes de los Campos de Urnas en el siglo VII a.C. en el noreste significa un hito en la aparición de objetos de este metal.

En territorio astur trasmontano el hierro comienza a aparecer en los yacimientos con seguridad en torno al siglo V a.C. si somos cautos con las dataciones que se han dado al respecto. Lo digo porque en Camoca y en Morillón
1
se dieron fechas del VI a.C. que luego se corrigieron al IV a.C., en la Campa Torres pasó algo similar, ya que se cuestionan las dataciones tan antiguas que hablan del siglo VI a.C. y el puñal de antenas de Taramundi, que se fechó en el siglo VII a.C. sólo tiene paralelos en el mundo galaico una vez comenzada la segunda Edad del Hierro
2
. Para la primera Edad del hierro entre los astures se suele hablar de importaciones más que de fabricaciones propias y desde luego no masivas.
Se acepta como fecha de expansión consolidada del uso del hierro entre los astures en torno al siglo IV a.C. de forma generalizada
3
. A ese periodo corresponden los objetos del Picu’l Castru de Caravia, de clara inspiración meseteña por cierto, con un puñal tipo Monte Bernorio entre ellos, que se considera una importación. Los castros de la ría de Villaviciosa dan también fechas similares, y la Campa Torres son las que ofrece con total seguridad. En Llagú
4
, cerca de Oviedo, las dataciones indican el mismo periodo.

Lo que si está claro es que la producción de bronce no se abandona, sino que sigue siendo habitual en los castros hasta un periodo tardío. La dureza del hierro puro en comparación con el bronce no es tanta, además si dispones de cobre, como es el caso de Asturias, es más fácil fabricar la aleación de bronce que trabajar con hierro, ya que el primero requiere una temperatura más baja de fundición.
Habría que añadir que se da una correlación espacial entre los yacimientos de hierro y los castros en los que se documentan escorias de fundición de este metal. La distancia máxima entre un castro y su mina es de aproximadamente cinco kilómetros entre los castros de, siendo incluso menor en la zona transmontana. Además se documentan vías naturales entre los dos puntos. Esta relación es incluso más estrecha en los castros del noroeste de Zamora, cuyo origen parece muy vinculado a estas extracciones.
La tecnología de reducción del mineral
Los metalúrgicos castreños del bronce probablemente conocieran el proceso de reducción desde muy antiguo. En la meseta son del VI a.C. y desde allí se expande hacia el cantábrico oriental. Por otro lado, en el norte de Portugal hay documentada esta técnica en torno al VII y VI a.C.
Se ha documentado la existencia de dos tipos de horno. Uno llamado de cubeta más bajo que el otro tipo, de chimenea, que no alcanzan en ninguno de los dos casos más de un metro de altura. Los hornos con «sangrado» de escoria debían ser muy raros en la protohistoria astur siendo típicos en el mundo romano y galo.

Sí se determina que el proceso metalúrgico se realiza en zonas concretas del poblado, concentrándose en sectores donde se realiza la producción. Es probable que el peligro de incendio, los gases desprendidos del proceso, o la necesidad de disponer de algún tipo de recursos forzara esta situación. Posiblemente el proceso implicara a más de una persona, lo que también haría necesario que los hornos y talleres se encontraran cerca.
El proceso básico de reducción consiste, en palabras de Thomas Mink en «extraer el oxígeno del óxido de hierro que contiene el mineral. Ello se conseguía en los mencionados hornos, alternando capas de mineral de hierro y carbón vegetal en relación de 1:1 (hasta 1,5), dependiendo del mineral a reducir. La combustión del carbón vegetal, alimentado por el aire que entra a través de la tobera genera una sobrepresión en el interior de la cámara de combustión que sube la temperatura hasta los aproximadamente 1.350º C. El monóxido de carbono producido es un gas muy reactivo que “busca” el oxígeno del óxido de hierro y se une a él, arrancándolo del hierro, dejándonos pequeñas partículas de hierro que en el fondo del horno se unen para formar una lupia (también llamada agoa, zamarra, tocho, etc). Finalizado el proceso, se extrae del horno (podía ser de un solo uso, con lo cual se derribaba, o de varios usos, en los que requería de ciertos arreglos, sobre todo en el interior), y se realiza un primer compactado y refinado aprovechando el calor del horno.»
Si sabéis un poco de metalurgia os habréis dado cuenta de que el hierro no se llega a fundir a esa temperatura. Es porque el carbón vegetal no permite llegar al punto de fusión. En este aspecto, Mink dice que «hay que tener en cuenta que el punto de fusión del hierro es de 1.538ºC, por lo que el estado dentro del hogar sigue siendo sólido, aunque a esas temperaturas, el hierro absorbe un poco de carbono por difusión, lo cual baja su punto de fusión, de tal forma que podríamos hablar que se encuentra a punto de calda, ideal para soldarse entre sí y crear la lupia.»

La lupia es el material en bruto que luego es necesario limpiar de escorias. Los restos de este proceso son los que nos encontramos diseminados por el suelo de los castros metalúrgicos. El proceso se realiza por martilleado de la pieza alternándolo con exposición al calor cuando es necesario.
Qué fabricaban con este metal. Armas sí, pero también herramientas agrícolas
Aquí debemos distinguir entre la primera y segunda Edad del Hierro, ya que la producción es distinta. En el territorio luggon, que es donde encontramos poblados de la primera Edad del Hierro, por ejemplo los de la ría de Villaviciosa, parecen piezas de clara influencia meseteña, posiblemente un reflejo de la vía de entrada de esta tecnología en el territorio trasmontano.
Casi siempre son herramientas, martillos, hoces, hachas, pero también con el armamento, como puñales, puntas de flecha o fíbulas. Se ha especulado con la asociación entre objetos de hierro y mundo masculino, pero cada vez vemos más que este modelo de asociación se desdibuja en los yacimientos, incluso en los de ámbito funerario, donde el armamento significaba masculinidad, y los análisis óseos dicen otra cosa. Por tanto apelaría a la prudencia.

Lo que si parece estar relacionado es la mejora de la producción agraria a la producción de hierro. Y para mi, esta es la verdadera importancia de la llegada del hierro, la que implica un mejor aprovechamiento de los espacios agrícolas, o incluso la capacidad de deforestación y limpieza de nuevos espacios de forma más eficiente tanto para la ganadería ,que parece el verdadero motor de estas economías, según la arqueología, como para la agricultura.
Sin embargo, a medida que nos acercamos al cambio de era, la producción en hierro adquiere un marcado carácter guerrero, bien por la intestabilidad provocada por agentes externos en el territorio, o bien por el desarrollo de una cultura de la guerra, en la que la panoplia de este metal tiene un valor de prestigio social, muy similar al que nos encontramos en el mundo celtíbero, del que debe su origen casi con toda probabilidad.
Añado (junio 2024) un fantástico vídeo realizado por el Museo Arqueológico Nacional en el que se recrea un horno para obtener la lupia a partir de mineral de hierro y carbón vegetal.
Notas
1 Mayor, J. C. (2003). Los castros de la ría de Villaviciosa: contribución a la interpretación de la Edad del Hierro en Asturias. Trabajos de prehistoria, 60(1), 159-171.
2 Peraza, A. F., & Suárez, C. M. (2006). La metalurgia del hierro en la Asturias castreña: nuevos datos y estado de la cuestión. Trabajos de Prehistoria, 63(1), 113-131
3 Mayor, J. C., & Valdés, Á. V. (2014). El hierro en registro arqueológico de la protohistoria cantábrica. Kobie.
4 Berrocal-Rangel, L., Seco, P. M., & Triviño, C. R. (2002). El Castiellu de Llagú (Latores, Oviedo): un castro astur en los orígenes de Oviedo (Vol. 13). Real Academia de la Historia.