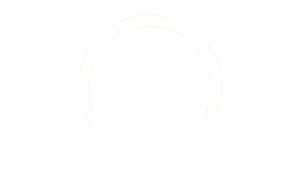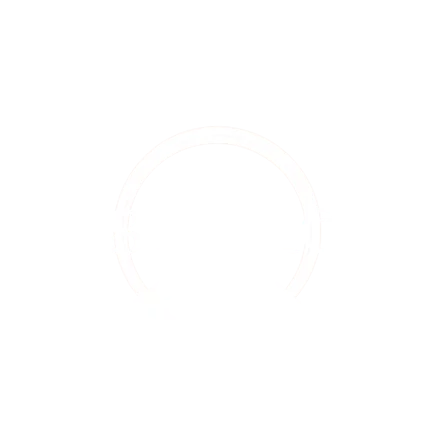Os traigo información sobre un interesante estudio de dos investigadoras, Patricia Valle y Laura Blanco, sobre prácticas funerarias en Galicia desde el I d.C. hasta el X d.C. Podéis imaginar que los cambios en este sentido, en un periodo tan largo de tiempo, son notables. En principio se asiste a la transición entre cremación y enterramiento de los cuerpos. Ellas determinan que los cambios son muy paulatinos y que, a lo largo de largos periodos de tiempo, conviven distintos sistemas. Esto es un eco del arraigo de ciertas creencias, y por otro lado, es algo habitual en las sociedades del occidente europeo.
El estudio desafía la visión tradicional de que la cristianización trajo cambios inmediatos y uniformes en los rituales de enterramiento. En lugar de eso, proponen una evolución gradual a lo largo de tres períodos principales:
El cementerio romano (siglos I-V)
Durante este período, Galicia experimentó la romanización y adoptó costumbres funerarias romanas, incluyendo la construcción de diversos tipos de tumbas (fosas, cistas de piedra, cistas de ladrillo, etc.), tanto la cremación como la inhumación, y la presencia de ajuares funerarios. Sin embargo, también coexistieron prácticas funerarias indígenas y no hubo una estandarización en los rituales.
En ese momento la influencia de la cultura romana se reflejó en sus prácticas funerarias. A pesar de la falta de restos humanos bien conservados, se han identificado una variedad de tipos de tumbas que se utilizaban en esta época, incluyendo fosas, cistas de piedra, cistas de ladrillo y otras estructuras similares. Coexistieron tanto la cremación como la inhumación, aunque la cremación era menos común. Los restos incinerados se depositaban en fosas simples o en urnas, a menudo acompañados de ajuares funerarios como cerámica regional y joyas de vidrio. La inhumación, por otro lado, se realizaba en cistas de piedra o de ladrillo, y también podía incluir ajuares funerarios, aunque estos eran menos frecuentes que en los casos de cremación.
Es importante destacar que no había una estandarización en las prácticas funerarias durante este período. La orientación de las tumbas variaba, y no se observaba una distinción clara entre enterramientos «cristianos» y «paganos». La presencia de ajuares funerarios también sugiere que las creencias y costumbres prerromanas aún tenían cierta influencia en las prácticas funerarias de la época. Las estelas funerarias, aunque no se han conservado muchas, eran elementos que podían acompañar a las tumbas. Estas estelas podían ser simples piedras o contener inscripciones y decoración. En algunos casos, se han encontrado estelas reutilizadas como material de construcción en épocas posteriores, lo que dificulta su estudio y datación precisa. Las prácticas funerarias varían entre:
Fosas: Simples excavaciones en la tierra donde se depositaba el cuerpo, ya fuera incinerado o no.
Cistas de piedra: Construcciones de piedra, generalmente rectangulares, que contenían el cuerpo.
Cistas de ladrillo: Similar a las cistas de piedra, pero construidas con ladrillos.
El cementerio de O Areal Occidental en Vigo es un ejemplo destacado de esta diversidad de prácticas funerarias en el período romano. En este sitio se han encontrado tanto tumbas de cremación como de inhumación, con una variedad de tipos de tumbas y la presencia de ajuares funerarios en algunos casos. Este cementerio proporciona evidencia de la transición gradual de la cremación a la inhumación y la persistencia de costumbres funerarias diversas en la Galicia romana.
El cementerio de transición (siglos V-VII)
Este período se caracteriza por la desaparición de los ajuares funerarios, la adopción de la inhumación como práctica principal y el uso creciente de la piedra para la construcción de tumbas. También se observa un cambio en la distribución de los cementerios, con un aumento de enterramientos rurales y la reutilización de áreas de cremación romanas para inhumaciones. Además, comienzan a aparecer los primeros enterramientos intramuros (dentro de las murallas de las ciudades), a pesar de la oposición de la Iglesia. El ejemplo de Lugo, con un enterramiento cristiano dentro de la ciudad, muestra la complejidad de este período de transición. Es una etapa fascinante que refleja los profundos cambios sociales y culturales que experimentó la región tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Este período se caracteriza por una serie de transformaciones significativas en las prácticas funerarias, marcando el paso de las costumbres romanas a las medievales:
Desaparición de ajuares funerarios: una progresiva desaparición de los ajuares funerarios. Esta práctica, común en épocas anteriores, fue perdiendo popularidad, lo que sugiere un cambio en las creencias y rituales relacionados con la muerte.
Generalización de la inhumación: La inhumación, es decir, el entierro del cuerpo sin cremar, se convirtió en la práctica funeraria dominante durante este período. La cremación, que había coexistido con la inhumación en épocas romanas, fue gradualmente abandonada.
Uso creciente de la piedra: La piedra se convirtió en el material preferido para la construcción de tumbas, reemplazando a las tégulas (tejas) y otros materiales de construcción romanos. Las tumbas de piedra, más duraderas y resistentes, reflejan un deseo de permanencia y un cambio en la concepción de la tumba como un lugar de reposo eterno.
Cambios en la distribución de los cementerios: Se observa un desplazamiento de los cementerios hacia zonas rurales y una reutilización de antiguas áreas de cremación romanas para nuevas inhumaciones. Este fenómeno sugiere cambios en la organización del espacio y en la relación entre los vivos y los muertos.
Aparición de enterramientos intramuros: Aunque la Iglesia se oponía a esta práctica, comenzaron a aparecer enterramientos dentro de las murallas de las ciudades. Este hecho refleja una nueva concepción de la muerte, más integrada en la vida cotidiana y menos segregada en espacios específicos. Podría decirse que es el reflejo de una sociedad en cambio. El período de transición en los cementerios gallegos es un reflejo de una sociedad en profunda transformación. La caída del imperio Romano de occidente, las migraciones de pueblos germánicos y la consolidación del cristianismo como religión dominante influyeron en las prácticas funerarias, adaptándolas a las nuevas circunstancias sociales y culturales.
La desaparición de los ajuares funerarios y la generalización de la inhumación sugieren un cambio en las creencias sobre la muerte y el más allá. El uso creciente de la piedra para las tumbas refleja un deseo de permanencia y un cambio en la concepción de la tumba como un lugar de reposo eterno. Los cambios en la distribución de los cementerios y la aparición de enterramientos intramuros indican una nueva relación entre los vivos y los muertos, más integrada en la vida cotidiana.
El cementerio cristiano (siglos VIII-X)
En este período se consolida el cementerio medieval como un espacio delimitado y vinculado a una iglesia, y se generaliza el uso de la piedra para la construcción de tumbas, incluyendo sarcófagos y tumbas excavadas en la roca. Los enterramientos se orientan de oeste a este y no incluyen ajuares funerarios. Los cementerios se concentran alrededor de los centros de poder eclesiástico y también aparecen enterramientos aislados en zonas rurales, posiblemente asociados a personajes de élite. El ejemplo del cementerio de San Vitor de Barxacova ilustra este modelo de cementerio vinculado a una iglesia.
Este momento representa una etapa crucial en la evolución de las prácticas funerarias, consolidándose el modelo de cementerio medieval y afianzándose el control de la Iglesia sobre los rituales de enterramiento. Este período se caracteriza por una serie de cambios significativos que configuraron el paisaje funerario de la región. Características principales del cementerio entre los siglos VIII y X:
Consolidación del cementerio parroquial: El cementerio se establece como un espacio delimitado y adscrito a una iglesia o edificio religioso, convirtiéndose en un elemento central de la vida comunitaria. Este modelo de cementerio parroquial se extendió por toda la región y se mantuvo vigente durante siglos.
Predominio de la piedra: La piedra se consolida como el material por excelencia para la construcción de tumbas, reflejando la búsqueda de durabilidad y estatus social. Se generalizan las cistas de piedra, los sarcófagos y las tumbas excavadas en la roca, especialmente entre las élites.
Orientación canónica: Las tumbas se orientan mayoritariamente de oeste a este, siguiendo la tradición cristiana que simboliza la resurrección. Esta orientación se convierte en un elemento distintivo de los cementerios medievales.
Ausencia de ajuares: Los ajuares funerarios desaparecen por completo, reflejando una concepción de la muerte despojada de elementos materiales y centrada en la dimensión espiritual.
Control eclesiástico: La Iglesia ejerce un control cada vez mayor sobre los rituales funerarios, regulando las prácticas y promoviendo una visión cristiana de la muerte. Este control se manifiesta en la ubicación de los cementerios junto a las iglesias y en la uniformidad de las prácticas funerarias.
Diversidad de tumbas: Aunque la piedra es el material predominante, se observa una diversidad de formas de tumbas, adaptándose a los recursos locales y a las preferencias de las élites. Además de las cistas y los sarcófagos, se encuentran tumbas antropomorfas excavadas en la roca, especialmente en zonas rurales.
El cementerio entre los siglos VIII y X es un reflejo de la consolidación del cristianismo, el fortalecimiento del poder eclesiástico y la configuración de las estructuras sociales y políticas de la Edad Media. La consolidación del cementerio parroquial y el control de la Iglesia sobre los rituales funerarios refuerzan la cohesión social y la identidad comunitaria en torno a la parroquia.
El predominio de la piedra en las tumbas y la diversidad de formas reflejan la jerarquización social y el deseo de las élites de distinguirse a través de sus enterramientos. La orientación canónica de las tumbas y la ausencia de ajuares subrayan la centralidad de la fe cristiana en la concepción de la muerte.
En conclusión
En el estudio de las autoras se pone de manifiesto la larga pervivencia de las costumbres funerarias indígenas en época romana y la paulatina transformación en el periodo siguiente, entre los siglos V y VIII. Este segundo momento es clave por el arcaísmo de los sistemas funerarios en los que el cristianismo no parece dejar huella hasta el final de ese periodo cuando su implantación generalizada en el territorio deja una huella clara.
Apunta, de alguna manera, a la tardía generalización del cristianismo en el noroeste, algo que parece corresponder con el registro arqueológico de otras zonas del noroeste, entre ellas Asturias.
Bibliografía
Valle Abad, P. y Blanco-Torrejón, L. (2025) Building the Christian cemetery. Religious evolution in burial practices in the north-west of the Iberian Peninsula. En Archaeological Perspectives on Burial Practices and Societal Change: Death in Transition.