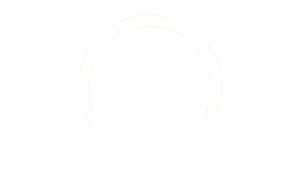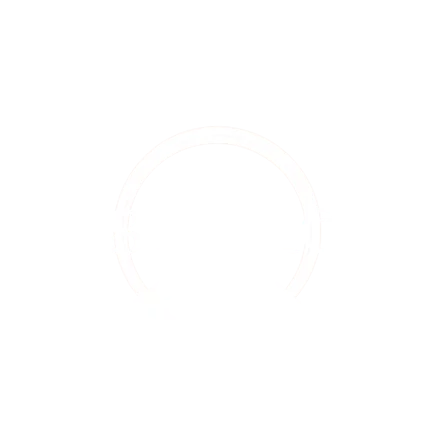Hoy os hablo de un lugar francamente bonito de la costa asturiana que tiene un pasado descomunal. Desde yacimiento paleolítico, pasando por necrópolis tardoantigua a puerto medieval relacionado con la caza de las ballenas. Sin embargo pasa casi desapercibido como un accidente en el paisaje de la que paseas por la senda costera de Perlora. Se trata del islote de Entrellusa,
La realidad es que su aspecto actual —una península insularizada en función de las mareas— ya sugiere su valor estratégico y simbólico a lo largo del tiempo. La posición elevada, el acceso limitado y la protección natural del entorno hacen de Entrellusa un enclave privilegiado para comprender la ocupación humana del litoral cantábrico en distintas fases históricas.
El equipo dirigido por Gema Adán, Alejandro García Álvarez-Busto, Rebeca García-González y Laura Rodríguez, de la Universidad de Oviedo, llevó a cabo en 2010 una intervención arqueológica destinada a documentar las evidencias de ocupación en la isla y a valorar su secuencia temporal. Los trabajos respondían al interés por estudiar los espacios costeros como lugares de larga continuidad, donde se superponen usos funerarios, habitacionales y defensivos en distintas épocas, como es este caso.
Las excavaciones pusieron de manifiesto que Entrellusa no es un simple islote aislado, sino un lugar de notable densidad arqueológica. En un espacio reducido se concentran restos que abarcan desde el Paleolítico superior hasta la Edad Media, con fases bien diferenciadas pero interrelacionadas. En el sector más elevado, donde la erosión ha dejado al descubierto niveles antiguos, se documentaron útiles líticos tallados sobre cuarcita y sílex, testimonio de una frecuentación prehistórica atribuible a momentos avanzados del Paleolítico. Esta presencia, aunque discontinua, sitúa a Entrellusa dentro del mosaico de estaciones costeras utilizadas por comunidades cazadoras-recolectoras que explotaban los recursos marinos y litorales del Cantábrico.
Una necrópolis tardoantigua
Sin embargo, los hallazgos más significativos corresponden a épocas más recientes, cuando la isla adquirió funciones rituales y residenciales. Durante las campañas arqueológicas se identificaron estructuras funerarias de época tardoantigua, así como evidencias de un hábitat medieval posterior. El registro estratigráfico mostró que ambos momentos están separados por un intervalo de erosión y colmatación, lo que indica una reutilización del espacio con cambios funcionales a lo largo del tiempo.
La presencia de enterramientos en un entorno insular no es un fenómeno aislado en el norte peninsular, pero el caso de Entrellusa resulta excepcional por la conservación de los restos y por su contexto geomorfológico. Según Adán, los enterramientos se dispusieron en una zona relativamente llana del sector meridional de la isla, delimitada por afloramientos rocosos naturales que servían como contención. Los arqueólogos documentaron fosas excavadas directamente en el substrato, con orientación preferente este-oeste y sin estructuras de cubierta complejas. En algunos casos se identificaron restos óseos humanos en posición anatómica, lo que sugiere inhumaciones primarias, aunque el grado de conservación era desigual debido a la acción marina y a la escasa potencia sedimentaria.
El estudio antropológico indicó la presencia de individuos adultos, con evidencias de alteraciones posteriores del contexto, compatibles con la dinámica del medio litoral. No se hallaron ajuares significativos, lo que refuerza la idea de un contexto funerario humilde o comunitario, probablemente vinculado a un pequeño grupo rural o monástico. La ausencia de materiales de prestigio y la simplicidad de las fosas remiten a modelos funerarios característicos de la Tardoantigüedad en el norte de Hispania, donde la cristianización de las prácticas mortuorias convivía con tradiciones locales de raigambre rural.
La datación de estos enterramientos, aunque carece de cronologías absolutas, se apoya en la cerámica asociada y en el patrón de inhumación. Los investigadores señalan paralelos con otros conjuntos asturianos tardoantiguos, como los de L’Hortal o el Monte Castrelo de Pelou, que permiten situar los enterramientos de Entrellusa entre los siglos V y VII d.C. Esta atribución temporal coincide con una etapa de profunda transformación del poblamiento en el litoral cantábrico, marcada por la disolución de las estructuras romanas y la reorganización de los espacios rurales.
Durante este período, los enclaves costeros adquirieron un valor particular como lugares de aislamiento y refugio, a menudo asociados a comunidades eremíticas o a grupos campesinos que buscaban terrenos marginales para sus necrópolis. El carácter insular de Entrellusa, su difícil acceso y la visibilidad sobre el mar refuerzan la hipótesis de un uso funerario vinculado a prácticas cristianas tempranas, quizá relacionadas con la presencia de un pequeño oratorio o espacio de culto del que no se han conservado estructuras claras. La proximidad de la iglesia parroquial de Perlora y de otros puntos sacralizados en la franja costera de Carreño apunta a una continuidad espiritual del territorio desde época tardoantigua hasta la plena Edad Media.
Entrellusa en el siglo V d.C.
En lo que respecta específicamente a la Tardoantigüedad, Entrellusa aporta información valiosa para comprender la transición entre el mundo romano y el medieval en la costa asturiana. Los enterramientos aquí documentados se inscriben en un fenómeno más amplio de ruralización del poblamiento y de dispersión de las necrópolis, que sustituyen a los antiguos cementerios urbanos o de villae. La ausencia de monumentalidad y de materiales de prestigio contrasta con la persistencia de orientaciones rituales coherentes con la liturgia cristiana, lo que sugiere una sociedad campesina organizada en torno a núcleos familiares o pequeñas comunidades de culto local.
El estudio estratigráfico también permitió observar que los niveles funerarios se superponen parcialmente a antiguos horizontes de ocupación prehistórica, lo que indica una reapropiación simbólica del espacio. No sería extraño que los habitantes tardoantiguos percibieran la isla como un lugar cargado de antigüedad y, por tanto, apropiado para la deposición de los muertos. Este fenómeno de resignificación de los paisajes antiguos es frecuente en el noroeste peninsular, donde túmulos, castros y promontorios costeros fueron reinterpretados como lugares sacros durante los primeros siglos del cristianismo.
Los restos materiales asociados a la fase tardoantigua incluyen fragmentos cerámicos de pastas rojizas y grises, elaborados a torno lento, que responden a producciones locales o regionales de bajo coste. En algunos casos se identificaron bordes de ollas y tapaderas, posiblemente vinculados al uso cotidiano en contextos domésticos cercanos. También se recogieron escorias metálicas y pequeños fragmentos de hierro, indicativos de actividades complementarias, quizá de carácter artesanal. Aunque su relación directa con los enterramientos no puede demostrarse, estos hallazgos confirman la existencia de una cierta ocupación estable o recurrente en la isla durante la Antigüedad tardía.
La interpretación funcional de Entrellusa en este momento sigue abierta. Adán y su equipo propusieron que el conjunto funerario podría corresponder a un pequeño asentamiento costero con su propio cementerio, o bien a un área de enterramiento secundaria dependiente de un hábitat situado en el litoral cercano. En cualquiera de los casos, la elección de un islote como lugar de inhumación revela una relación estrecha entre la comunidad y el mar. No puede descartarse que la isla tuviera también un valor liminar o apotropaico, como frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos, idea profundamente arraigada en la mentalidad tardoantigua.
Los resultados obtenidos permiten integrar este enclave en un modelo de larga duración en el que las condiciones geográficas, la disponibilidad de recursos y la carga simbólica del paisaje explican su reiterada frecuentación. La Tardoantigüedad, en este contexto, aparece como una fase de transición donde la herencia del pasado romano se diluye en estructuras rurales autónomas y en una religiosidad más íntima, expresada en pequeños cementerios y oratorios marginales.
Bibliografía
Adán, G., García Álvarez-Busto, A., García-González, R. & Rodríguez, L. (2009). Entrellusa, Perlora (Carreño): evidencias paleolíticas de enterramientos tardoantiguos y hábitat medieval. Universidad de Oviedo.