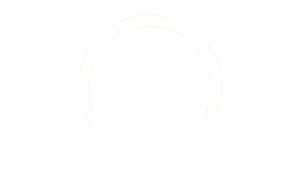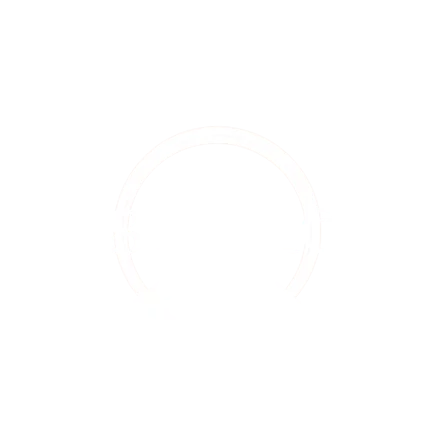Una de las cosas que más me fascinan de estudiar el pasado es la reconstrucción de la vestimenta de gente que vivió hace más de dos milenios en nuestros territorio. Lo es porque se trata de un rasgo de humanidad que enlaza directamente con lo personal, con el individuo. Pero la arqueología del textil es infinitamente complicada en nuestro territorio. Los materiales, endebles por naturaleza son muy frágiles y las condiciones de conservación nunca son las mejores. Otros vestigios, como la cerámica o los metales, sobreviven mejor al paso del tiempo, pero las fibras vegetales y animales tienen un ciclo de vida demasiado corto, por lo que las evidencias de vestimenta con casi siempre nulas o casi nulas.
Sin embargo, es posible hacer una hipótesis de reconstrucción de la vestimenta incluso sin restos textiles. Tenemos un ejemplo en trabajos recientes, como el de Francisco Gomes1 publicado este verano, en el que, tomando como punto de partida objetos metálicos, como fíbulas, etc, y su posición en las tumbas de las necrópolis, trata de crear un esquema sobre el que describir cómo estaban vestidos en el momento del enterramiento o de la cremación con la consiguiente aplicación a la vida cotidiana.
Ejemplos en el suroeste peninsular
Este trabajo se centra en varios yacimientos del suroeste de la Península, especialmente en La Angorrilla (Sevilla), la necrópolis de Beja (Portugal) y Medellín (Badajoz).
La Angorrilla ofrece tumbas de inhumación fechadas entre mediados del siglo VII y mediados del VI a.C. Allí aparecieron hebillas de bronce decoradas que se colocan sobre cinturones de cuero y restos microscópicos de fibras vegetales de lino o cáñamo. Es interesante observar que algunos cuerpos parecen haber sido envueltos en sudarios, lo que indica que no siempre se trataba solo de vestir al difunto, sino también de prepararlo para el ritual.
En Beja, hacia finales del siglo VII e inicios del V a.C., se documentaron hebillas con asociaciones claras de género: las de tipo céltico se vincularon a tumbas masculinas y las tartésicas a femeninas. Destaca la recuperación casi completa de un cinturón con apliques metálicos, lo que confirma la existencia de indumentarias muy elaboradas en las ceremonias funerarias.
En la necrópolis de Medellín, por el contrario, el rito principal fue la cremación. Pese a que el fuego destruía los tejidos, las fíbulas y hebillas sobrevivían en las urnas o en los restos de piras. El análisis de su posición relativa permite deducir que allí los atuendos eran más variados y que incluso las asociaciones de género eran menos rígidas: algunas mujeres aparecen con hebillas consideradas masculinas y viceversa.
El planteamiento es sencillo. Estos objetos metálicos son las evidencias de cómo se sujetaban otros objetos textiles hoy desaparecidos. Si se registra su posición exacta respecto a los restos óseos y se cruzan esos datos con análisis antropológicos como sexo, edad o la postura en la que se depositan en la tumba, es posible reconstruir con cierta fiabilidad cómo iba vestida esa persona, qué partes estaban cubiertas o cómo se usaba una prensa o un posible sudario ritual.
Las conclusiones son esperanzadoras. La primera es que es posible reconstruir indirectamente la vestimenta aunque no se conserven tejidos ya que a partir de huellas metálicas y microfibras adheridas a ellas se pueden recomponer los autendos. Otra conclusión es la diferenciación de género y de estatus que se infiere de estas evidencias, ya que la tipología de fíbulas evidencia ciertos patrones de uso. Por último se constata una variedad de atuendos, ya que de las evidencias arqueológicas podemos deducir una variedad en los atuendos y sobre todo el empleo de mantos o sudarios lo que nos adentra en el mundo ritual de estas comunidades. De hecho se observa una diversidad regional en la zona de estudio ya que cada comunidad estudiada tiene sus propias características.
Y los astures, ¿qué?
Aquí surge la pregunta clave: ¿qué podemos hacer con este tipo de estudios en el caso de los astures, cuando carecemos de necrópolis excavadas y documentadas? La respuesta pasa por reconocer nuestras limitaciones, pero también por aprovechar al máximo los paralelos metodológicos.
En el territorio astur no contamos con cementerios de inhumación ni cremación que nos proporcionen esqueletos vestidos o ajuar funerario. Las fuentes clásicas, además, sugieren que los astures practicaban rituales distintos a los del sur: quizá exposición de cuerpos, cremación sin depósito o ceremonias colectivas donde el ajuar no se conservaba. Pero esto no significa que no podamos hablar de “vestimenta funeraria” en el ámbito astur como se hace en Andalucía o Extremadura.
Además, tenemos abundantes restos metálicos en castros y depósitos votivos, y ahí es donde la metodología indirecta se vuelve útil.
Comparando contextos: necrópolis vs. castros
Si comparamos los objetos hallados en las necrópolis del suroeste con los hallazgos en castros astures, las analogías son claras:
Fíbulas. En las tumbas del sur servían para sujetar mantos y túnicas. En el mundo astur son uno de los objetos metálicos más abundantes: fíbulas de torrecilla, omega… Su presencia constante sugiere el mismo uso, y probablemente un papel social de distinción.
Cinturones y hebillas. Los cinturones de cuero con placas y hebillas metálicas documentados en las necrópolis tienen sus equivalentes en hallazgos astures, aunque sin contexto funerario. Es razonable pensar que cumplían la misma función práctica y simbólica.
Textiles. Aunque casi no se han conservado en Asturias (han aparecido fragmentos en algunos contextos en cueva, por ejemplo), el clima y la ganadería hacen verosímil el uso extensivo de la lana, junto al lino cultivado localmente. Los paralelos etnográficos y literarios (Estrabón habla de túnicas negras de lana entre los pueblos del norte) refuerzan esta idea.
Diferenciación de género. En Medellín se observaba cierta flexibilidad; en el ámbito astur no tenemos evidencias funerarias para confirmarlo, pero es probable que los mismos objetos pudieran ser compartidos por ambos sexos, al menos en determinados contextos sociales.
Propuesta para una reconstrucción de la indumentaria astur
A partir de todo lo anterior, podemos hacer una propuesta razonada de cómo sería la indumentaria de los astures en la Edad del Hierro:
Prenda básica. Una túnica de lana o lino, sencilla, probablemente de colores naturales (blanco, marrón, negro) y con tintes vegetales ocasionales.
Manto. Una prenda rectangular de lana gruesa, sujeta sobre el hombro con una o varias fíbulas. Este manto servía tanto para abrigar como para marcar estatus.
Cinturón. De cuero, con hebilla metálica y, en casos de mayor prestigio, con placas o apliques decorados. Servía para ceñir la túnica y como soporte de armas o útiles.
Adornos personales. Colgantes, cuentas de vidrio o ámbar, brazaletes y torques metálicos, todos ellos documentados en castros y depósitos.
Calzado. Aunque las fuentes son escasas, se supone que se usaban sandalias o zapatos de cuero.
Vestimenta ritual. Sin necrópolis es imposible demostrar la existencia de sudarios, aunque según los paralelos detectados en otros contextos es factible pensar en su empleo.
Conclusión
El estudio de la vestimenta de los astures es un tema extremadamente complicado debido a esa ausencia característica de contextos funerarios, sin embargo, estudios como el que hemos comentado demuestran que, incluso sin restos textiles, se puede reconstruir la indumentaria a partir de evidencias indirectas como fíbulas y cinturones. En nuestro caso debemos cambiar el enfoque y centrarnos en la vestimenta cotidiana que es posible reconstruir a partir de los mismos tipos de objetos en contextos distintos.
Gracias a la arqueología comparada, podemos reconstruir una indumentaria funcional, con el componente que nos aporta incluso un reflejo de identidad, prestigio y pertenencia a una comunidad.
Bibliografía
- Gomes, Francisco B. (2025). «Naked graves? Thoughts on the recording and reconstruction of funerary attire in the Early Iron Age of southwestern Iberia.» Funerary Textiles in Situ: Towards a Better Method for the Study of Textile-related Burial Practices. Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 253-276. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-69461-5_12 ↩︎